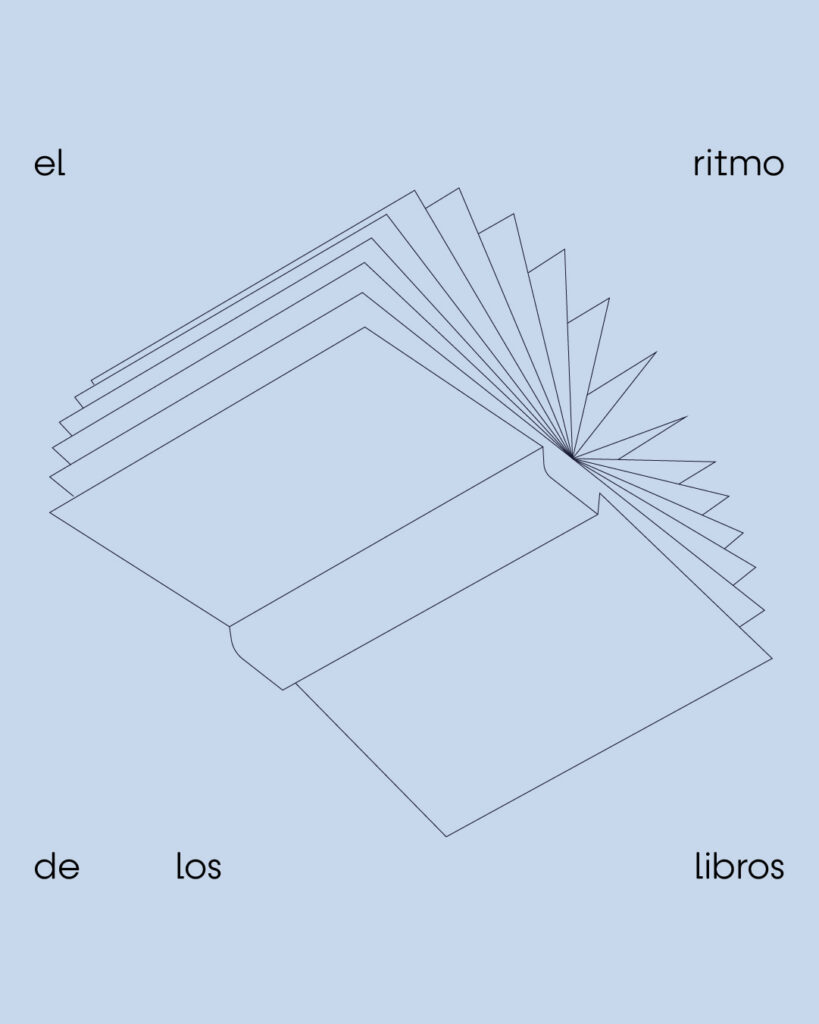La artista chilena Rebeca Matte nunca llegó a ver instalada en el frontis del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) la escultura que hizo de Ícaro y Dédalo.
Murió en París, el año 1929, y fue su marido quien la donó al museo en 1930. Para instalarla en el espacio público, la Municipalidad de Santiago mandó a hacer al arquitecto Carlos Swinburn un gran plinto de piedra, en una de cuyas caras todavía se lee: “Unidos en la Gloria y en la Muerte”.
Ese ha sido el nombre que se le ha dado comúnmente al bronce, cuyo título no está del todo claro, pues la propia artista fundió varias copias a partir del molde que hizo en 1922. Lo que sí es indiscutido es la relevancia de Matte en la historia del arte chileno1 y el impacto que esa pieza en particular tiene en el enclave del Bellas Artes. Según Eva Cancino y Gloria Cortés, al emplazarse en el espacio público, el ejercicio escultórico de Matte desplazó “el principio normativo de que el arte producido por mujeres debía ser exhibido sólo en el espacio privado”2.
Lo cierto es que ya lleva ahí casi un siglo, y que se ha integrado –casi hasta fundirse3– con la ciudad. Pero desde comienzos de noviembre de 2023, está completamente oculta y cubierta, debido a que un artista instaló sobre ella una estructura que asemeja una enorme roca, pero en realidad es una cáscara. Su acción, que se adjudicó un premio estatal de 22 millones de pesos4 (más de veinte mil dólares), ha levantado polémica sobre la asignación de fondos gubernamentales a proyectos culturales, pero también ha reactivado discusiones sobre el rol del arte en espacios públicos.
Esta mañana de enero hace calor y estoy aquí, a la sombra de uno de los árboles que crecen en el Parque Forestal, el acontecido eje donde se emplaza el museo y la escultura. Leo -en una de las muchas crónicas que han recogido la polémica-, el testimonio de una vecina que dice que “extraña” al Ícaro y Dédalo, y me doy cuenta de que yo también la echo en falta. Si cierro los ojos, soy capaz de recrearla, pero no es lo mismo que tenerla al frente. Hay detalles que se me escapan. De hecho, no sabría decir con qué mano Dédalo sostiene la mano de Ícaro. Esa duda se siente como una traición, como una falta. Debería saberlo.
Existimos quienes nos identificamos, generamos sentido de pertenencia y nos filiamos con las obras de arte que existen en el espacio público, aun cuando no las conocemos del todo.
Elijo la palabra filiación, porque hace aparecer un lazo improbable entre sujeto y objeto, pero también entre dos personas y porque, realmente, nos familiarizamos con ella. Sentimos que tenemos “algo en común”. Y la posibilidad de ese vínculo no-biológico y no-sanguíneo ocurre fuera, pero a favor de la lógica convencional del tiempo. Quiero decir: una obra de arte en el espacio público propone una vinculación afectiva que se construye y se afianza en la medida en que hay una frecuencia. En que podemos verla, mirarla y volver a verla, varias veces, para descubrir en ella algo nuevo.
A menos de un kilómetro de aquí, también en el centro de Santiago, hay otra escultura importante, hecha por otra artista chilena, que reverbera con la obra de Matte. Elijo ese verbo, reverberar, porque denomina al fenómeno sonoro producido por la reflexión, que consiste en una ligera permanencia del sonido una vez que la fuente original ha dejado de emitirlo. Mientras escribo creo que pensar la reverberación entre ambas podría ayudarme a entender por qué esa vecina (y yo misma) llegamos a extrañar el bronce frente al museo. Más allá del detalle de la mano de Ícaro y Dédalo, ¿qué nos falta cuando no la vemos?
La otra escultura a la que me refiero, es el altar del presbiterio de la Catedral Metropolitana de Santiago, creado especialmente para su remodelación, en 2006, por la artista Marcela Correa. La relación entre las dos piezas escultóricas –la suya y la de Matte– no es deliberada ni evidente, sino que subjetiva e intencionada. Desde hace un tiempo, arrastro el deseo de escribir de ella e intuyo que hacerlo ahora me puede ayudar a entender la importancia que revisten estas obras cuando están, diariamente, al alcance de la vista.
Contraponerlas es, en primera instancia, lo primero que se me ocurre.
Si el bronce de Matte descansa sobre un plinto de piedra, la obra de Correa es un enorme prisma de piedra.
Si Unidos en la Gloria y en la Muerte (1930) se encuentra frente a la fachada del museo, Altar (2006) se encuentra dentro de la nave de la catedral. Así, una recibe directamente la luz del sol, está rodeada del ruido de la ciudad y se recorre como monumento; mientras la otra está en la penumbra de un interior, la rodea un silencio ceremonioso y es, después de todo, una mesa sobre la que se celebra una misa, por lo menos dos veces al día. Esto me hace pensar en que el altar se usa, se ensucia y se toca tanto como cualquier utensilio y objeto doméstico. Y que Marcela Correa ha trabajado a lo largo de su carrera experimentando con piezas así: colchones y mesas; objetos que rara vez tienen una dimensión pública. Pero ella se las da.
Si Matte representó a dos hombres alados enfrentando la muerte, la piedra de Correa permite que lo divino se haga cuerpo durante la eucaristía. En ese sentido, ambas abordan el tránsito: una representa el momento en que Dédalo recoge a su recién caído hijo Ícaro, justo antes de morir, y sobre la otra, la hostia y el vino se convierten una y otra vez en el cuerpo y la sangre de Cristo, a través del dogma de la transubstanciación. Este misterio de la Iglesia Católica, dice que la hostia y el vino conservan su apariencia y “accidentes” (tales como el peso, tamaño, gusto, olor, color y sabor), pero pierden su sustancia para contener a Cristo entero.
Mientras dejo atrás a Ícaro y Dédalo cubiertos por el simulacro de roca, pienso en cómo la vida de Rebeca Matte se ha extendido hasta hoy, gracias a que está todavía presente en los volúmenes de su escultura.
Quiero decir, la manera en que los cuerpos de ese padre e hijo fueron esculpidos –la técnica, el gesto– relevan también el suyo. Cancino y Cortés proponen que Matte no sólo rompió el modelo de su rol en la sociedad porque su trabajo intervino el espacio público, sino también porque su obra -en particular con su representación del dolor y el deseo-, cuestionó la arbitrariedad de la diferencia y la muerte “más allá de las definiciones sobre lo femenino y lo masculino”. Al llegar a la Plaza de Armas, el núcleo del centro histórico de la capital, me pregunto si es que, de otra manera, Marcela Correa no hizo lo mismo.
Su Altar (2006) está ubicado en medio del presbiterio (del latín presbyterium, que significa consejo de ancianos) del templo más importante de Chile. Un espacio que marca un límite entre lo terrenal y lo sagrado, pero también entre el poder eclesiástico y los feligreses. Interrumpiendo la continuidad de la nave central, el presbiterio determina, como una frontera, hasta dónde pueden llegar los fieles dentro del edificio, por eso está a tres peldaños de separación y altura que el piso. La pieza de Correa ocupa el centro de esta plataforma: una enorme piedra cincelada de 4 metros de largo por 1,40 de ancho y 1,20 de alto que representa la mesa y cuerpo de Cristo. “Jesucristo es la roca, la piedra angular sobre la cual se funda la Iglesia. Por eso nuestro altar será una roca”, dijo el deán de la Catedral el año en que se le encargó la obra.
Esa enorme roca guarda la huella de la escultora en cuerpo presente, ahí mismo, durante dos importantes ocasiones. Primero, unas pocas noches antes de la consagración, cuando estando sola en el interior de la Catedral, Marcela Correa tuvo que preparar la piedra con un sellante, porque pronto sería oleada con aceite. Luego, la noche en que finalmente el altar fue consagrado en una eucaristía presidida por el Cardenal de la época. Esa vez, la propia Marcela se encargó de subir hasta el presbiterio e instalar sobre el altar un largo mantel blanco.5
Ese ha sido uno de los pocos momentos en que, desde que el actual edificio de la catedral se fundó en 1800, se le ha permitido el acceso a mujeres hasta su nivel más alto.
Hasta ahora, yo conocía poco de la remodelación del presbiterio y de la construcción de la cripta subterránea que fueron parte del mismo encargo del altar. Leyendo me entero que esos han sido los cambios más significativos que ha sufrido el histórico templo en el último siglo, y que debajo del edificio actual se encuentran, por lo menos, cinco versiones anteriores; ruinas del pasado ocultadas por superposición, una sobre otra.6 Durante la gran excavación que se hizo entre 2005 y 2006 para realizar la nueva cripta, el arquitecto Rodrigo Pérez de Arce, a cargo del proyecto, recuerda que “quienes tuvimos la fortuna de presenciar el proceso sentíamos ver un fragmento de Santiago año 0”. Me interesa ese salto en el tiempo, porque, en otra escala, es lo que quiero hacer en este texto: volver al proceso de extracción, corte y cincelado de la enorme roca del altar para entender algo más de ella.
Marcela Correa todavía se acuerda cuando, el verano del 2006, llegó a la cantera La Obra, en San José de Maipo, buscando una piedra de las dimensiones del altar. Hace poco, cuando conversamos, me explicó que de ese sitio se extraen tanto rocas como maicillo, un material arenoso que se usa para nivelar construcciones. “Los maestros van dinamitando y despejando el cerro, al que ya le falta un buen pedazo porque se lo han ido comiendo”, recuerda. “Hubo que buscar específicamente la roca, extraerla, descubrirla y despejarla del maicillo. Cuando estuvo identificada, se cortó y dimensionó”. A mí me interesaba saber cuándo, en medio de todo ese proceso, ella sintió que la piedra dejó de ser roca y se convirtió en altar. “Cuando la pusimos a nivel y apareció, por primera vez, entero el bloque”, explica.
Para mí, su respuesta arroja una pista y es que la piedra comenzó a despojarse parcialmente de su sustancia en la medida en que se le proyectó su lugar en un espacio ritual. Cuando se encontró con su propósito. Ya no sería solo una roca extraída de la cantera, sino que estaba transformándose en algo más. Un algo que ocuparía un lugar privilegiado en un edificio de acceso público. Cuando, tras el corte, alcanzó su tamaño definitivo, tuvo que ser vaciada por dentro, porque su peso ponía en peligro la estabilidad de las nuevas construcciones en la Catedral. Y se conservó como un secreto el hecho de que estuviera hueca, no sólo porque el altar debía dar la impresión de solidez, sino también porque según los mandantes del proyecto cualquier concavidad en el edificio aumentaba los riesgos de seguridad. Después de todo, abrir un hueco es también abrir una posibilidad. Ese dato me confirmó lo público que es, como espacio, el interior de la Catedral de Santiago.7
En una conversación que tuve con el arquitecto Patricio Mardones, quien fue parte del equipo de remodelación, me hizo ver que la imponente Catedral también es de piedra, y que la obra de Correa contribuye, de alguna manera, a su continuidad.
Según Mardones, la piedra se confunde en una “suerte de anonimato con los innumerables aportes de arquitectos y maestros que hacen de esta una gran obra coral”. Es que para él, este edificio siempre ha tenido una vocación pública, desde cuando funcionaba como atajo para los peatones que iban de la calle Catedral hacia la calle Bandera, hasta días de verano en que hay quienes entran a la gran nave a pasar el calor. Fue Mardones quien me contó que la gran roca cincelada de Marcela Correa llegó un día, al atardecer, a la fachada de la Catedral y la depositaron sobre un carromato elevado a la misma altura del presbiterio. “Desde ahí lo empujaron hacia dentro. Amarraron cuerdas a los pilares y lo fueron llevando, lentamente, hacia el interior con un tecle de arrastre. Después de una procesión que duró toda la noche, el altar llegó al presbiterio como si llegara a un puerto: estaba a su altura”, recuerda.
Hoy llego hasta ahí mismo cuando el horario de acceso al público a la Catedral ha terminado. Aunque sus puertas están semicerradas, el guardia hace una excepción. Soy la última en entrar. Camino sola por el centro de la nave recordando que Rodrigo Pérez de Arce escribió que el mármol falso, las molduras de yeso, los dorados, el brillo apagado de las baldosas, el labrado a cincel y el oro falso (“es decir, la materia en sus diversos grados de elaboración”) impregnaban a la nave del templo de una cualidad especial. “Meramente accidental, este despliegue recuerda las esculturas de Brancusi que reúnen lo primitivo y lo elaborado”. A medida que avanzo, me sorprende que él haya recurrido a un escultor para describir un espacio arquitectónico. Pero coincido. Porque aquí, entre lo primitivo y lo elaborado, entre lo cotidiano y lo monumental, cruje el tiempo.
Sobre el presbiterio está el altar. Enorme y solemne, cubierto por un mantel blanco. Una mujer que trabaja en la administración me hace una seña y me dice, con complicidad, que puedo acercarme por el costado. No le alcanzo a agradecer cuando ella desaparece por detrás de un enorme pilar. Me quedo sin subir los peldaños. No quiero transgredir la frontera. Pero desde esta distancia y silencio, tengo la certeza de que la gran roca extraída de la cantera, ahora está en su lugar.
A pesar de que la recordaba así, tal como la veo, hay un detalle que me sorprende, algo en que no había reparado nunca. Las esquinas del altar, a diferencia de sus cantos, no están punteadas. Son secas. El enorme volumen, cincelado con una secuencia orgánica de gestos, propone también una detención en este presente. Un reparo. Porque en ese vértice en que se encuentran sus aristas, Marcela Correa se detuvo.
Eso me hace entender por qué extrañamos las obras que están en el espacio público cuando quedan cubiertas, las dejamos de ver o desaparecen. Porque no basta con verlas una vez, sino que debemos renovar nuestro pacto con ellas cada vez que las observamos. Construir una frecuencia, para seguir descubriéndolas.
Tal como el bronce de Rebeca Matte frente al Bellas Artes, este altar instalado de manera permanente en un interior ceremonioso –que es público–reverbera con el exterior, con otras esculturas y con otros tiempos. Aquí no hay ruidos, ni luz del sol directa. No estamos en la calle. Y, sin embargo, nos sentimos libres. Tenemos la posibilidad de detenernos, de reparar en un detalle y percibir la ligera permanencia de un sonido. Quizás el del cincel trabajando y luego deteniéndose emitido mucho tiempo atrás.
Este texto es parte del proyecto colectivo Seven Questions. One by One, encargado y curado por Marina Hämmerle a siete mujeres para reflexionar sobre obras de arte en el espacio público.
—
Referencias
Cancino, Eva & Cortés, Gloria (2016). “El compañero y el compañero. La crisis del orden simbólico y el homoerotismo masculino en la obra de Rebeca Matte (1918)”, en Nierika. Revista De Estudios De Arte. Núm. 9 (2016). Enero 5, 2016: Feminismo y políticas de memoria e imaginación (Enero-Junio).
Pérez de Arce, Rodrigo, Mardones, Patricio & Bianchi, Sebastián (2008). “Obras en la Catedral: Santiago, Chile”, en ARQ (Santiago), (68), 74-81. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-69962008000100012
- En el año 1992 el Ministerio de Educación de Chile creó la distinción Rebeca Matte, en reconocimiento a una de las escultoras más importantes y talentosas de la historia del arte chileno. ↩︎
- Cancino, Eva & Cortés, Gloria (2016). Museo Nacional de Bellas Artes: (en)clave Masculino. Colección MNBA. Santiago: pp. 105. ↩︎
- La investigadora Marcela Ilabaca afirma que la obra de Matte “transita en una exterioridad o intemperie de máxima exposición, pero también, de máxima fugacidad, lo que constituye para ésta un nuevo contexto de inscripción, particular e inédito”. Consultar en https://artishockrevista.com/2018/10/03/rebeca-matte/ ↩︎
- Soto, Marcelo (2024) “La falsa piedra de $22.950.000 que tiene alborotado al Museo de Bellas Artes” En ExAnte (online) https://www.ex-ante.cl/cronica-la-falsa-piedra-de-22-950-000-que-tiene-alborotado-al-museo-de-bellas-artes/ ↩︎
- En la tradición católica, se recubre el altar con un mantel para recordarles a los fieles que esa pieza se convierte en ara (piedra sagrada) del sacrificio eucarístico y al mismo tiempo es la mesa del Señor. ↩︎
- Según la arqueóloga Pilar Hurtado entre los 203 y 330 centímetros de profundidad se descubrieron restos de la casa solariega existente hasta 1748 en los terrenos comprados por la iglesia para la construcción de la catedral (Pérez de Arce, Mardones & Bianchi, 2008: 77). ↩︎
- De hecho, por esos años, el Padre Damián Acuña explicó que la Catedral no solo era la “iglesia madre de todas las parroquias” sino que “un museo abierto constantemente al público”. Consultar en https://www.iglesia.cl/2924-consagracion-del-altar-mayor-y-bendicion-de-la-cripta-de-la-catedral.html ↩︎