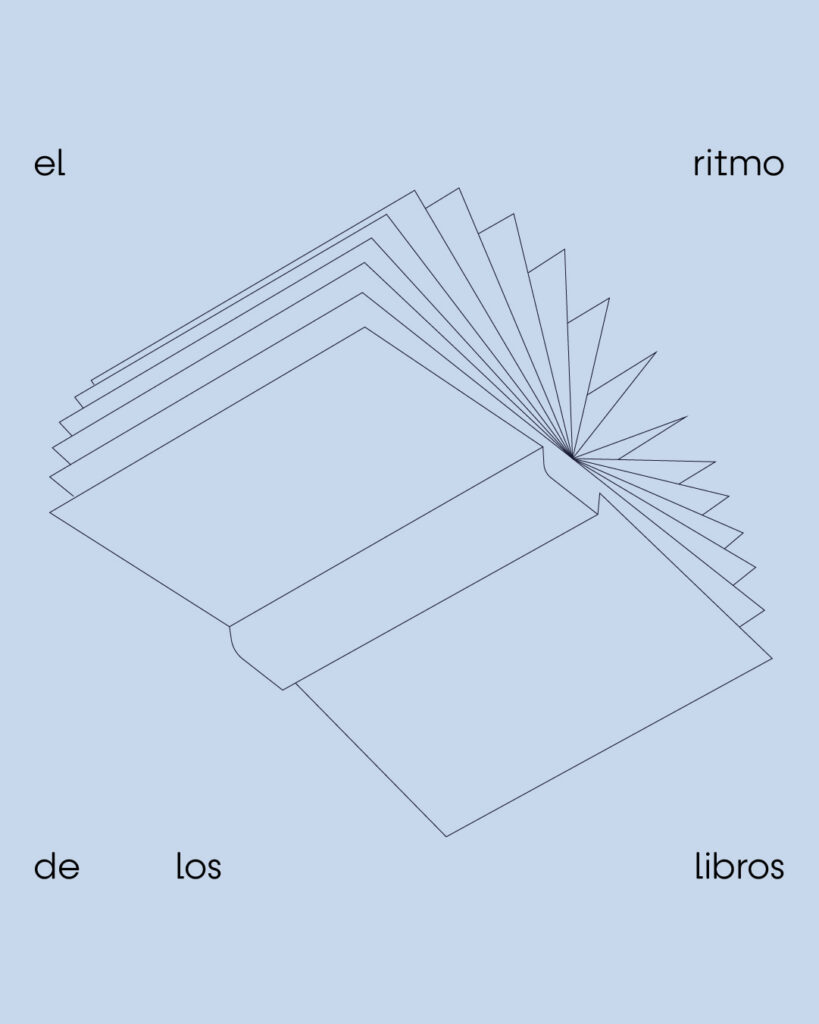Existen importantes diferencias entre viajeros y turistas. Los turistas, a menudo comparados con borregos, nos dejamos arrastrar por la masa para conocer los atractivos de la ciudad.
Así seguimos las recomendaciones de otros viajeros tan perdidos como nosotros y terminamos haciendo fila en la misma calle empedrada para capturar exactamente la misma fotografía.
Son los ritos de una peregrinación moderna. Algo así plantea Hebe Uhart en su libro Turistas, que trata de todas esas formas que existen para escapar.
No es necesario que sea un gran viaje: “También los viajes en micro, las caminatas por la ciudad o el viaje a comprar el pan son experiencias que pueden relatarse como crónicas”, declaró en una de sus entrevistas.
Es usual que sus personajes lleven una vida austera, un perfil apropiado para el aventurero latinoamericano que gusta de transitar entre ciudades con una billetera acotada. Tal vez por eso la escritora también recurre a los desplazamientos domésticos, en que un viaje para ella implica construir una habitación aparte, una pieza arriba y al fondo para instalar la cama, el televisor, los discos y los libros. Un espacio que sirva para marcar la distancia necesaria con el grupo familiar. Un lugar donde cada vez que retornes al núcleo para tomar algo de la cocina, ingreses en calidad de visita ilustre.
Es claro que no todo puede ser glamour. En las crónicas que Clarice Lispector dejó para el Jornal do Brasil es posible constatar que estuvo en Groenlandia, en África vio las pirámides, la Esfinge y recorrió el Sahara. Allí descubrío que la arena del desierto no era blanca, sino de color crema. También dio un paseo en camello acomodándose entre sus jorobas y nos reveló: “Es un bicho rarísimo: mastica la comida sin parar”.
Lispector nació en Chechelnyk, Ucrania, y apenas alcanzada la adolescencia ya había recorrido Maceió, Recife y Río de Janeiro. Sus escrituras están colmadas de todas esas trayectorias. Sus ideas sobre libertad expresadas también en esa deliciosa forma de experimentar con el lenguaje, nos llevan a abandonarnos entre las páginas como si se tratara de una ciudad que visitamos por primera vez. Entonces lectura, escritura y viaje se encuentran.
En el libro En estado de viaje, el prólogo de Gonzalo Aguilar cuenta que en el taxi que llevó a Clarice al Hospital Lagoa, donde poco después moriría, ella planificó en voz alta un paseo imaginario a París, jugarreta que ya había hecho a sus lectores: “Pillaré en Europa la primavera… Iré a Israel… Volveré a Londres… viajaré sin gastar un céntimo… Regresaré a Río y volveré a empezar, renovada, mi lucha diaria, modesta y enigmática”. Pese al estigma de extranjera, agravado por esa forma particular de pronunciar las palabras, el retorno a la sal y la espuma del mar eran su refugio, así como el día sábado al que llamó: “La rosa de la semana”.
Mi escritorio da justo hacia la ventana y hoy se deja ver uno de esos atardeceres en que la atmósfera ambarina sugiere un aire casi marítimo. Entre los ajetreos del cierre de la jornada me acuerdo del sentido de esta frase: “El reumatismo me excusa de seguir escribiendo; y reumatismo aparte, tengo la mano cansada de escribir”.
Parece lamento de día lunes en horario punta. El registro, sin embargo, es de un extracto del Diario de una escritora, de Virginia Woolf, tras una de sus acostumbradas y extenuantes rutinas de trabajo: escribía por las mañanas, editaba por las tardes, llevaba sus diarios y mantenía una activa correspondencia.
Mientras producía Noche y Día, su segunda novela, ya añoraba la serenidad que siempre le produjeron los espacios abiertos. En la Monk´s House, su casa de retiro campestre, instaló su habitación propia: “¿Por qué no nos quedamos aquí para siempre?”, escribió durante una de sus estadías entre los prados.
Sus notas desde Londres, en cambio, son similares a una queja emitida desde cualquiera de los edificios que llenan la ciudad: “Miércoles, solo un deseo: estar al aire libre”.
Thomas Mann en La muerte en Venecia describió la nostalgia de viaje, así: “Era sencillamente deseo de viajar; deseo tan violento como un verdadero ataque, y tan intenso, que llegaba a producirle visiones…. Veía claramente un paisaje: una comarca tropical cenagosa, bajo un cielo ardiente; una tierra húmeda, vigorosa, monstruosa, una especie de selva primitiva, con islas, pantanos y aguas cenagosas; gigantescas palmeras se alzaban en medio de una vegetación lujuriante, rodeadas de plantas enormes, hinchadas, que crecían en complicado ramaje; árboles extrañamente deformados hundían sus raíces hacia el suelo, entre aguas quietas de verdes reflejos y cubiertas de flores flotantes, de una blancura de leche y grandes como bandejas”.
Es la necesidad irrefrenable de una pausa frente al agobio, fenómeno tan victoriano como actual. Un breve paréntesis. No es necesario siquiera recurrir a las convenientes ofertas que ofrece el mercado. Bastaría con un lugar sencillo pero apartado, donde, como dice el narrador Mann, se pueda escapar de los problemas cotidianos que impone el propio yo.