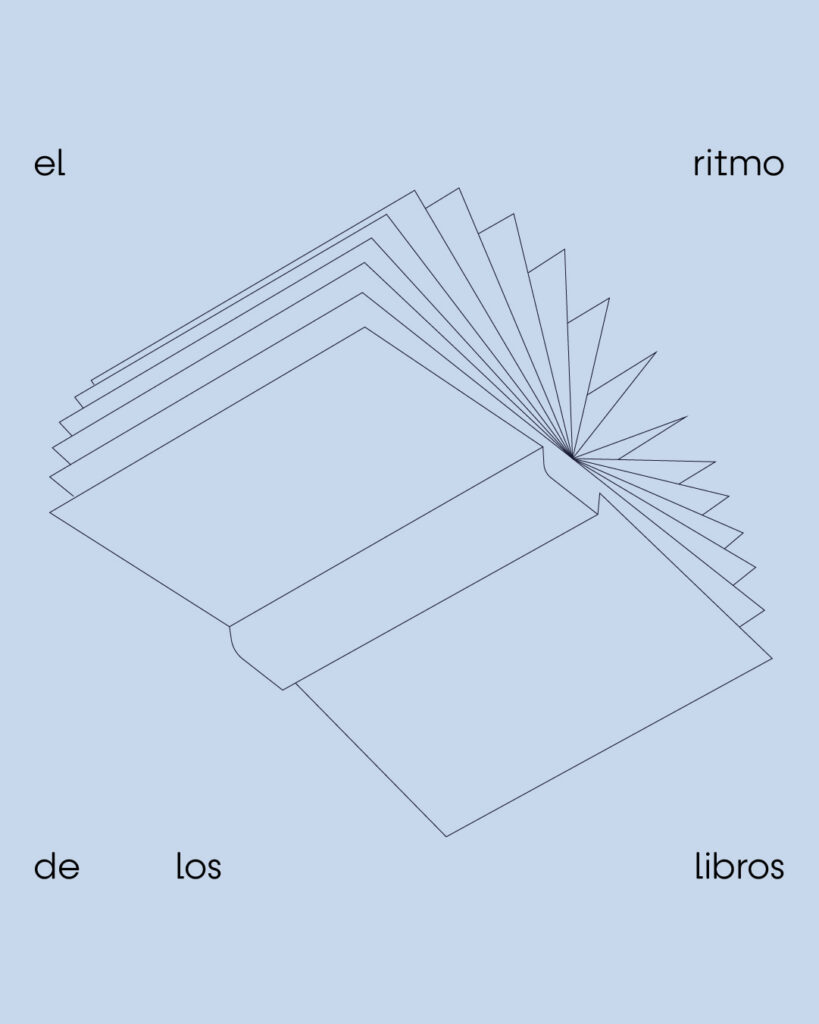Fueron cientos, miles, cientos de miles, incluso millones de años los que nuestra especie demoró en saber y reconocer qué es lo que convenía echarse a la boca para vivir mejor. Una eternidad de ensayos y errores, de masticar lo equivocado y cocinar lo incomible, para lentamente alcanzar algo parecido a una dieta equilibrada.
¿Cuántos mártires hambrientos, valientes catadores de lo desconocido, habrán caído probando por primera vez frutos tóxicos, hongos venenosos, carnes podridas o tallos indigeribles? ¿Y de qué sirvió su sacrificio si hoy, ahora mismo, en el planeta más gente muere por comer mal —en mucha cantidad o en baja calidad o las dos juntas— que por comer poco?
Como lo ha constatado Michael Pollan, famoso periodista especializado en alimentación, nuestra civilización —la del siglo XX— ha sido la única en conseguir este espectacular logro: el de crear y promover una dieta que en vez de nutrir consigue enfermar a la gente. Se refiere a la llamada dieta occidental —aunque occidental diluye a los responsables: “dieta estadounidense” sería su nombre más exacto—, ese menú impulsado por la industria norteamericana y cuya base piramidal son los productos ultra procesados —simulacros de comida— atiborrados de mucha azúcar, mucha sal y bastante grasa.
Hasta las primeras décadas del siglo pasado, lo que comía todo el mundo solo era comida. O sea: muchas plantas, algunos animales, un puñado de hongos y una roca —la sal—, en distintas proporciones según sus climas, actividades y posibilidades. Harta grasa los de zonas frías, frutas y granos los de regiones templadas; pescado los de las islas, rumiantes los de las praderas. Cierto: unos pocos comían mucho y unos muchos poco, pero casi siempre ingerían alimentos que sus cuerpos podían procesar y usar para su beneficio, eso que sin saberlo —pero saboreándolo— les daba los nutrientes que requerían para vivir y sobrevivir.
Aunque la modernidad nos ha hecho saber infinitamente más sobre los microscópicos elementos que componen un alimento —y cuánto supuestamente deberíamos ingerir de cada uno—, también nos hizo perder buena parte de esa sabiduría acumulada durante milenios. Un vacío que se llenó con latas, sobres, bolsas y paquetes de cosas parecidas a la comida, la mayoría de consumo instantáneo, casi todas deliciosas, por lo general adictivas y a la larga muy perjudiciales.
“Las compañías alimentarias trabajan duro para hacer que comamos más de lo que deberíamos”, ha dicho Michael Moss, premio Pulitzer 2010 y autor de varios libros sobre el tema. “Su negocio depende de conseguir que excedamos nuestro apetito”.
Su ingrediente mágico —“milagroso”, según Moss—, pero ya no tan secreto, ha sido el azúcar. “Además de añadir dulzor, baja el coste de los productos, ya que da volumen y textura. Y puede actuar como conservante: permite que estos productos se puedan quedar en el estante durante meses sin echarse a perder”. En una taza de ciertas salsas de tomate, dice, hay tanta azúcar como en medio paquete de galletas Oreo.
“El hombre es lo que come”, escribió el filósofo alemán Ludwig Feuerbach en 1850. Y si todos los días —además de azúcar, como ha quedado claro— comemos jarabe de fructosa, glutamato monosódico y goma xantan, ¿qué somos? Martín Caparrós, en su libro Comí, calcula que en su vida, a sus 59 años, ha comido unas 59 mil veces. ¿Qué lo define más: el grasoso trozo de pizza que masticó parado en el centro de Buenos Aires este mediodía, el foie gras de pato que probó alguna vez en un restorán monegasco con tres estrellas Michelín, o todo el resto de platos grandiosos, mediocres o regulares que comió?
Cuestionar cada cosa que comemos —de dónde viene, qué contiene y cómo nos aporta— es un ejercicio necesario, pero al mismo tiempo inútil: la carne de soya, por ejemplo, derramó menos sangre que la de vaca, pero su monocultivo degrada millones de hectáreas en Asia y Sudamérica. Un arándano de verano, lleno de vitaminas y antioxidantes, fue seguramente recolectado por temporeros migrantes mal pagados y sin seguridad social. ¿Es tan feliz la gallina feliz? ¿Cuánto carbono dejó en su camino ese dulce plátano ecuatoriano? Saber y sabor tienen la misma raíz etimológica —el latín sapere—, pero pareciera que entre más sabemos hoy sobre el origen de nuestra comida menos sabrosa se nos hace. ¿Solo es posible disfrutar de un bocado desde la ignorancia? Atrapados entre la lengua y la conciencia, por mientras conviene guiarse por el mantra al que llegó Pollan tras sus largas investigaciones: “come comida. No demasiada. Principalmente plantas”.