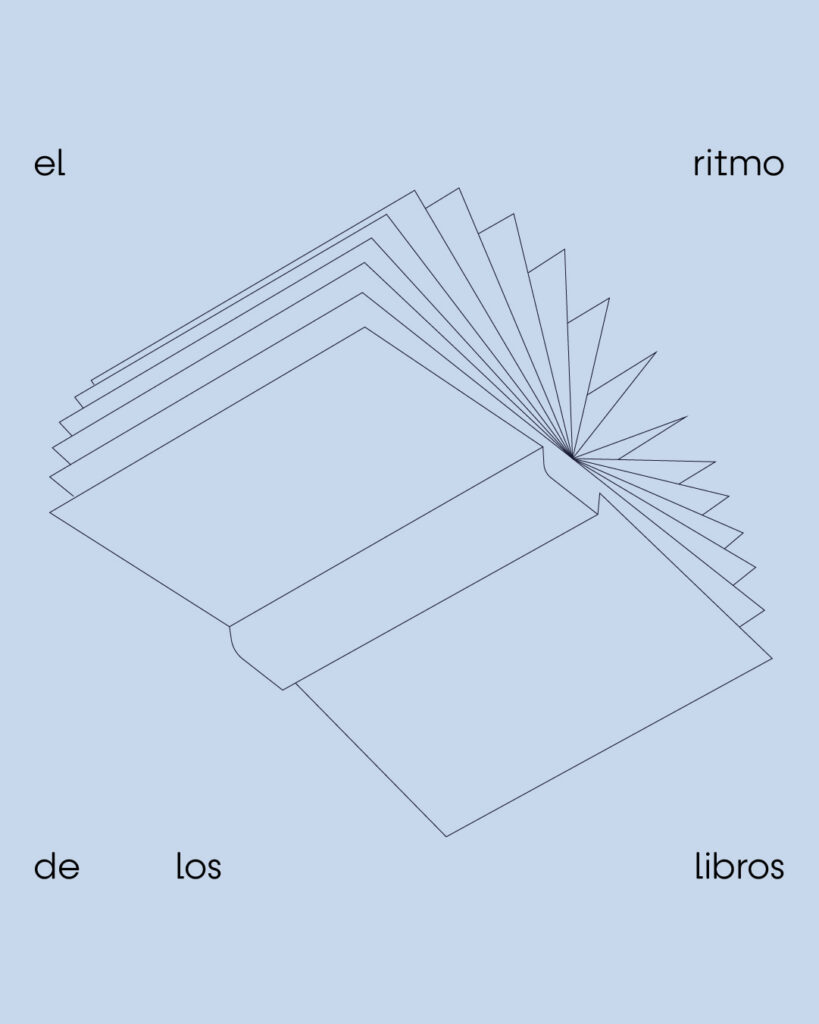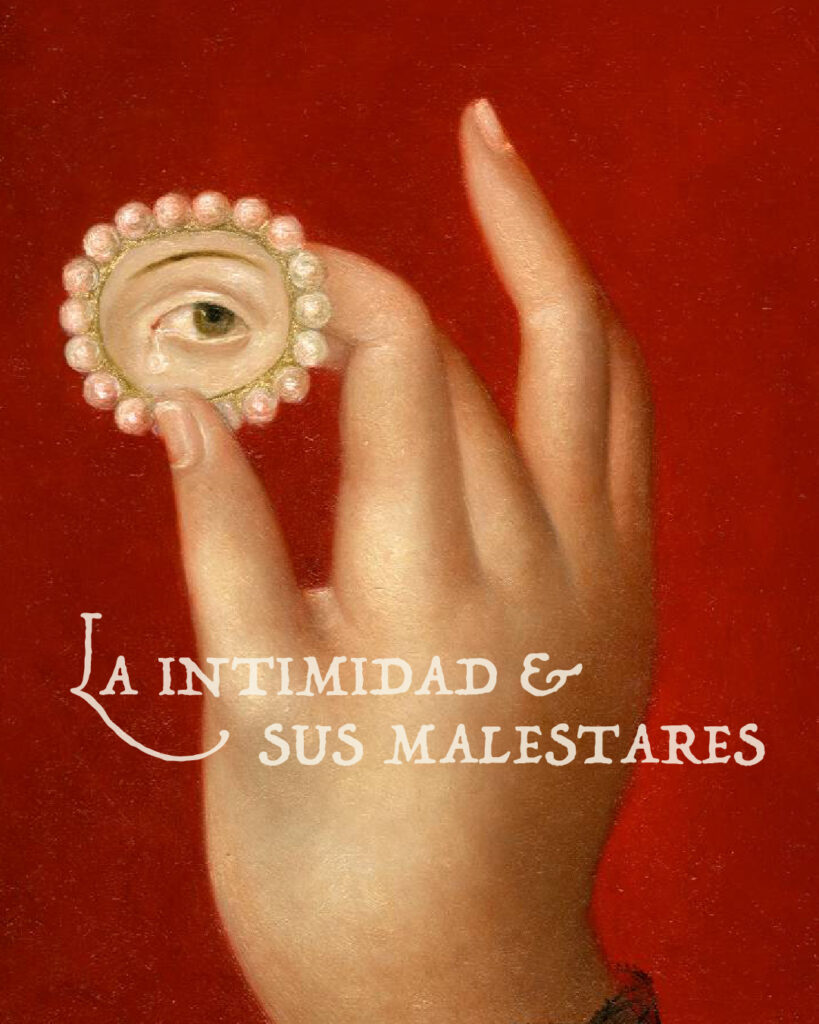Durante un año de mi vida estuve atrapada en un grupo terapéutico del terror.
Estaba en un momento muy sensible y vulnerable cuando me enteré, por una conocida, de una profesional española que hacía una terapia basada en bioenergética en la que, a través de ejercicios físicos, desbloqueaba tus traumas. Me inscribí y documenté por adelantado más de un millón de pesos -que no tenía-, por un año de terapia. Cada dos meses, uno tenía que experimentar un fin de semana intensivo con un grupo de 10 personas (igual de hechos mierda que tú) haciendo ejercicios y dinámicas grupales.
La terapeuta te “leía” en la primera sesión; veía tu cuerpo, su estructura, tu fenotipo, cómo te movías o no te movías, el volumen de tu voz. Te escaneaba en dos segundos y te catalogaba en un tipo de persona: esquizoide, neurótico, psicótico. Sacaba conclusiones de ti, sin conocerte, y desde eso te guiaba hacia lo que “debías trabajar”. Yo era esquizoide.
El primer día, luego de una introducción teórica al sistema terapéutico, nos juntaron en un galpón -de esos donde los actores ensayan sus obras-, y nos pusieron en círculo con los ojos cerrados y las rodillas levemente flectadas. No me acuerdo qué dijo la española, pero sí recuerdo que estuvimos muchos minutos así y que mi rodilla derecha comenzó a temblar compulsivamente. Sentí mi cuerpo débil y, sospecho que por el momento difícil que estaba pasando, me puse a llorar sin entender por qué. La terapeuta me miró con una media sonrisa, como dejándome en claro que allí, entre mi llanto y mi rodilla que temblaba, estaba esa falla evidente para ella e incomprensible para mí. Así que me entregué, con toda la fe del mundo en que esa señora y el millón que le pagué me sanarían de lo que fuera que estaba mal en mí.
A partir de allí, estuve ese año nefasto de mi vida, cada dos meses, sometiéndome a fines de semanas de una intensidad tortuosa.
Recuerdo que en la primera dinámica de grupo, para conocernos, cada uno debía pegarle un papelito en la espalda al otro, de manera anónima, con la primera impresión que te daba esa persona: tímida, tierna, extrovertida, seria, risueña. A mí alguien me escribió “mosquita muerta”. Ese papel sería el primero de cientos de red flags que pasé por alto en nombre de “sanar”. Tuve que empujarme con una chica que era el doble que yo para probar mi “fortaleza”, improvisar bailes para demostrar una espontaneidad que no tengo y hasta recrear el funeral de mi madre frente a todos para sanarme de su partida. Por supuesto que, tarde o temprano, en algún punto del fin de semana, terminabas quebrándote en llanto. Eso era, de hecho, lo que se esperaba de ti. Si no llorabas o gritabas o colapsabas, entonces estabas bloqueada y no te estabas “abriendo a sanar”.
A pesar del evidente malestar que me producían estas dinámicas, yo era la más entusiasta. Como escolar figuraba queriendo ser la primera del curso, haciendo todo al pie de la letra, forzándome a sentir todo lo que me dijeran que sintiera para expiar el origen de mi falla, la que me dijeran que fuera. Lo intenté, desde la genuina voluntad de querer estar mejor y salir del hoyo en el que estaba. El último domingo que fui me dio una crisis de pánico en un ejercicio y salí tan quebrada de ese galpón que me pasé una semana con caña de llanto, andando apenas, como si me hubieran golpeado el cuerpo.
No fue sino hasta unos días antes del último fin de semana, cuando se supone que nos “graduábamos”, que logré armarme de fuerza y decir: “váyanse a la mierda, no vuelvo más”.
Y solo logré hacerlo gracias a una psicóloga, porque aunque suene a chiste fue tanto el daño que me causó esa puta terapia que tuve que ir a otra terapia para sanarme de la terapia.
Ya han pasado más de siete años desde esa experiencia y harta agua bajo el puente. Tuve la suerte en los años posteriores de toparme con buenas profesionales que me dieron un empujoncito y hoy puedo recordar ese año con cariño, porque, aunque fue difícil, le debo gran parte de mi salud mental. Aprendí la lección, aunque uno siempre está en riesgo de volver a pisar el palito en momentos de estrés o más vulnerables. Hace unos meses, sin ir más lejos, en un centro de estética, una chica casi 10 años menor que yo me contó que era canalizadora y que si tenía algún mensaje, me lo diría. No me pregunten cómo fue que en la sesión número tres de masajes terminé hablando con mi madre muerta, lo cual derivó en una serie de consejos innecesarios de la masajista donde me aseguró que tenía temas no resueltos con mi “linaje femenino”, que mi “yo” estaba dormido y ella “me iba a despertar”. Salí del masaje agotada, lo único que quería era echarme a dormir. ¿Cuándo había sentido esa sensación antes?, me pregunté. Pues en la terapia del millón.
Estoy francamente cansada de los autoproclamados terapeutas, gurúes que te repiten lugares comunes sobre el karma familiar y la herida de la infancia para pillar vulnerabilidades en ti y decirte quién eres, qué necesitas o lo que debes o no debes hacer. Y de paso, que pagues por esa ayuda. Y no hablo desde el escepticismo cínico, que es la forma más fácil de analizar críticamente la espiritualidad, el autoconocimiento o cualquier tipo de sistema de creencia o terapia alternativa, de hecho, hablo del lado de quien cree que la figura de un buen guía en determinado momento, sea de la disciplina o creencia que sea, puede ayudarte a transitar por un camino doloroso y efectivamente convertirse una experiencia fructífera.
El problema está en que es tan delicada la salud mental que vivimos generacionalmente y tan pocos los recursos que tenemos para hacernos cargo de ella -por tiempo, por dinero o por prejuicios- que, en los momentos más vulnerables, nos convertimos en carne de cañón para la industria del wellness alternativo.
Muchos “terapeutas” de distintos sistemas de creencias se enceguecen frente al buen negocio que esto supone y también frente al poder que te da la vulnerabilidad del otro, que te confía parte de su vida y de sus emociones y que está tan desesperado en su situación que puede llegar a crear una dependencia emocional y pagar para que le digan quién es y qué debes hacer.
A la Catalina de la terapia del millón y a cualquiera que esté leyendo esto y que esté pasando por un momento sensible, me gustaría decirle: no permitas que nadie te convenza de que puede “sanarte” por arte de magia. No dejes que te digan que cargas con un karma ancestral, que te hicieron mal de ojo, que en otra vida fuiste una monja torturada o que el sol en no sé qué planeta te está impidiendo ser feliz. O créelo si es que eso te ayuda, te empuja, te hace crecer, pero no dejes que nadie externo te de una sentencia de que estás implacablemente condenada, pero puedes pagar para liberarte de ello y solucionar todos tus problemas. No funciona así.
Ese tipo de terapias responsabilizan al individuo -incluso al universo- de males que son más complejos y muchas veces sistémicos.
No todo lo que nos ocurre tiene que ver con nuestros ancestros, con energías oscuras o con otras vidas. La ansiedad, la depresión, la incapacidad de relacionarnos sanamente o de llevar a cabo los proyectos son también males generacionales, consecuencias de una forma de vida, de un sistema económico, de una falta de educación emocional, de problemas de salud físicos o de malos hábitos.
No existe una persona que tenga más poder sobre ti que tú misma, ni que sepa más quién eres y qué necesitas. Sí, suena a frase tóxica de taza de café. Pero me encantaría verla impresa en cada taza de café en todas las salas de espera de todas las consultas de terapias del mundo: Desconfía siempre del gurú.